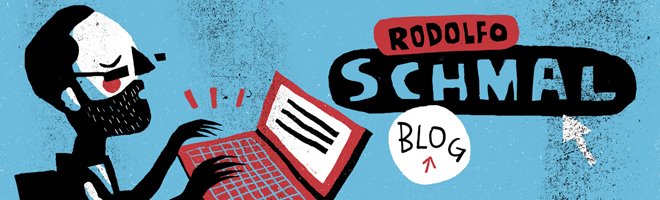|
| Photo by Travis Essinger on Unsplash |
En mis últimas columnas he estado escribiendo acerca de las reflexiones a las que nos está invitando la pandemia. En esta ocasión haré mención a la relevancia de contar con un ingreso mínimo garantizado.
No pocos lo descartan de plano, centrándose esencialmente en que el país no está en condiciones de financiarlo, al menos en su actual estado de desarrollo. Al respecto quisiera enfatizar que el tema de la viabilidad depende de las alternativas que estén sobre la mesa y de la valoración –económica, política, social, cultural- de cada una de ellas. Esto es, las platas las podemos poner en distintas canastas y en distintas cantidades en cada una de ellas. Las podemos poner en educación, en salud, en defensa, etc. Por tanto, si es viable o no, depende de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad.
Dicho esto, me abocaré a las razones que me inducen a la convicción de que, querámoslo o no, más temprano o más tarde, vamos hacia un ingreso mínimo garantizado, cuyo monto vendrá dado por el nivel de desarrollo que nos vayamos dando.
El desarrollo científico-tecnológico alcanzado está posibilitando avances portentosos en la productividad con aumentos significativos en nuestros ingresos, y por tanto, una mejor calidad de vida, una mayor satisfacción de nuestras necesidades básicas, y más tiempo libre. Pero ojo, esto no se está dando a todos por igual, sino que muy por el contrario, en forma fuertemente desigual. No nos creamos el cuento de que esta desigualdad se explica porque unos se esfuercen y otros no. Es posible que sea cierto en algunos casos, pero si nos ponemos una mano en el corazón, sabemos que no lo es en muchos casos.
Más que el esfuerzo, el trabajo desplegado, son las redes de contacto –léase pitutos-, las herencias, la educación recibida, la posesión de información privilegiada, la ausencia de ética, la cooptación y la corrupción, tienden a explicar muchas de las diferencias existentes entre aquellos a quienes las va “bien” y a quienes les va “mal”. El modelo de sociedad que hemos estado construyendo, si bien publicita y aparenta valorar la meritocracia y la igualdad de oportunidades, no la hace carne de igual manera. Unos corren con muchas ventajas, demasiadas. No es creíble que el 1% de la población se apropie de más del 30% del producto nacional bruto sea fruto de un mayor trabajo efectuado por quienes conforman ese porcentaje.
Los avances tecnológicos alcanzados han posibilitado un nivel de automatización y robotización que impactan fuertemente el mercado laboral, en términos cuantitativos y cualitativos. No se puede ignorar que la cantidad de empleo que genera, es significativamente menor que la que destruye, y que el empleo generado tiende a demandar personal de mayor especialización, calificación profesional o formación educacional.
En los últimos 40 años, este impacto no se ha expresado con la fuerza debida gracias al aumento de la velocidad de circulación del dinero motivado por la aparición, o popularización, de las tarjetas de crédito, que acompañados de una publicidad a la vena, abrieron cancha a la posibilidad de vivir con más de lo que se gana. El incremento de la actividad económica producido a partir del endeudamiento que trajo consigo la multiplicación de las tarjetas de crédito, mitigó, ocultó el desempleo que traía consigo el progreso científico-tecnológico. A ello se agrega la persistente publicidad que invita a consumir, y que apela a factores emocionales-psicológicos para generar nuevas necesidades de carácter adictivo, cuya privación es fuente de múltiples males. El crimen, la violencia, las drogas, la rebeldía, la depresión, el desequilibrio mental, la obesidad, la diabetes, el quiebre familiar son algunas de sus consecuencias.
Pero hoy, como consecuencia de la pandemia, la paralización de actividades está desnudándolo todo, tanto a nivel de salud como a nivel de la economía de las personas y las empresas.
Para superar el colapso económico que trae consigo el desempleo, en base a los antecedentes expuestos, como paso necesario, aunque no suficiente, estimo imprescindible romper el cordón umbilical que ha existido históricamente entre el trabajo y el ingreso de las personas. Esto es, que debemos tener un ingreso básico garantizado, independientemente que trabajemos o no. Los gringos lo llaman “basic income”, los franceses “revenue de citoyenneté”, los españoles “renta básica”.
De alguna manera, este ingreso básico garantizado se está procurando aplicar como consecuencia de la pandemia por parte de los gobiernos de los distintos países como una forma de amortiguar su impacto en el ámbito productivo, para salvar la emergencia. En Chile se está llamando ingreso familiar de emergencia.
Me asiste la convicción de que este concepto ha llegado para quedarse, si bien su instalación tomará más o menos tiempo. Ello dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos a una nueva realidad basada en una mejor relación con la naturaleza y con nosotros mismos.
El día que tengamos este ingreso básico garantizado a un nivel razonable, que hoy podríamos situar dentro de los US$ 10,000 y US$ 15,000 anuales, ese día cantará Gardel, y será el día del mayor logro del capitalismo. O del comunismo por la vía del capitalismo.